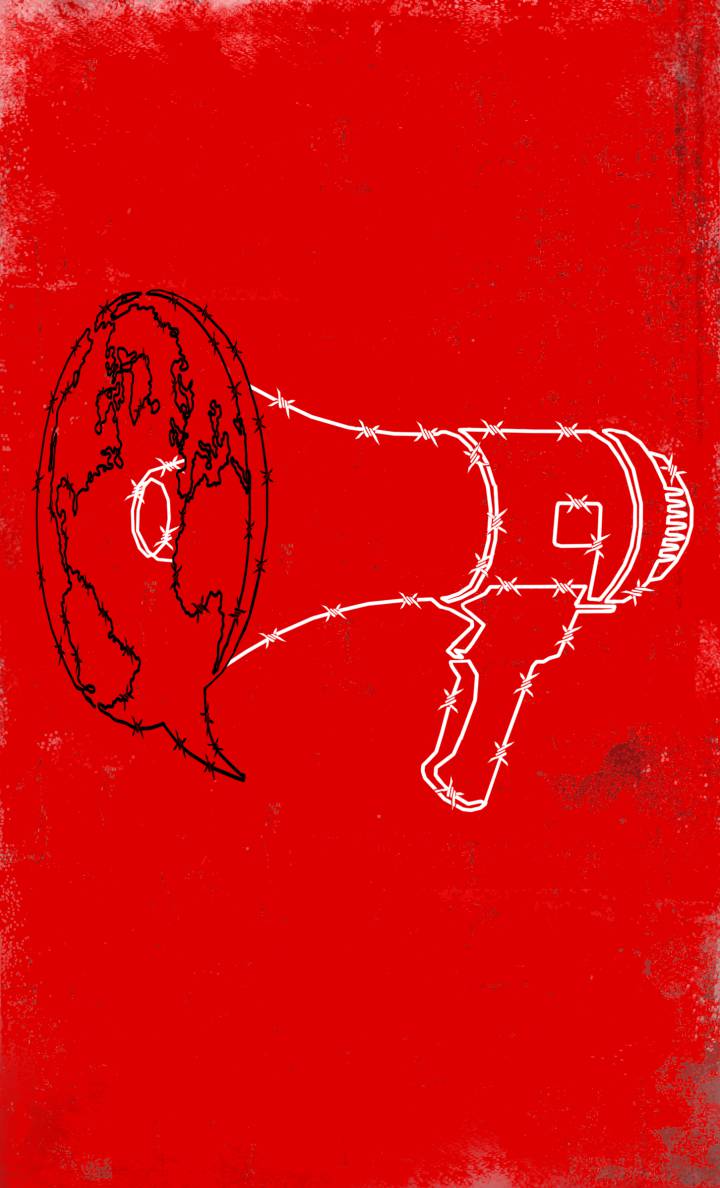Bajo la formalidad de un modelo político con elecciones periódicas, asistimos a la degradación paulatina de la democracia, lo que no solo puede limitar nuestra libertad sino perjudicar nuestra convivencia.

de El País
16 febrero 2019 / EL PAIS
Tal vez si todos fuésemos más conscientes de la fragilidad de la democracia, del enorme sacrificio que ha costado alcanzarla y de la facilidad con la que puede perderse si no la cuidamos, con hechos, no con palabras, encontraríamos más entusiasmo para defenderla frente a los oportunistas y demagogos que se aprovechan de un sistema político basado en la tolerancia, incluso para quienes lo usan en su beneficio personal, lo adulteran groseramente o tratan de destruirlo.
Hasta después de la II Guerra Mundial, hace poco más de 70 años, la democracia era todavía una opción minoritaria en Europa frente al predominio de las soluciones radicales, el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. España, Portugal y Grecia aún tardaron tres décadas más en sumarse a esa corriente. Los países bajo el control de la Unión Soviética tuvieron que esperar hasta los últimos años del siglo XX.

Es edificante, como digo, el trabajo de Berman, pero es al mismo tiempo alarmante comprobar en qué brevísimo periodo de tiempo han vuelto a florecer los síntomas del horror totalitario que creíamos haber dejado atrás. Con qué rapidez han resurgido las soluciones extremistas, las que dicen acudir al rescate del “pueblo”, de “la gente” o de “la nación” frente a las injusticias del capitalismo o el asedio de culturas o tradiciones extranjeras. Incluso los enormes logros de la socialdemocracia europea, con su grandioso esfuerzo por humanizar la economía de mercado, son ahora ignorados o minusvalorados por los nuevos socialistas que prefieren competir por las supuestas esencias ideológicas de la izquierda y que han acabado por perder la razón básica de su existencia.
Resurgen soluciones extremistas que dicen acudir al rescate del “pueblo”, de “la gente” o de “la nación”
La confluencia en el nuevo siglo de la crisis económica y la revolución tecnológica frenó el ciclo de prosperidad que siempre estuvo unido al auge de la democracia liberal, e inmediatamente regresaron los viejos demonios, seguramente agazapados en el fondo de la condición humana: el miedo, el sectarismo, el fanatismo y el nacionalismo. “En la medida en que este orden declinó y reaparecieron muchos de los problemas que debía resolver —los conflictos y divisiones económicas y sociales, la fabricación de enemigos externos y el extremismo—, volvieron a aparecer voces en la izquierda y en la derecha que cuestionan la viabilidad, incluso la deseabilidad, de la democracia liberal”, afirma Sheri Berman. Un sistema político como el de China ya no despierta ninguna clase de resistencia ni en la derecha ni en la izquierda. Buena parte de la derecha no ve con malos ojos los modelos de Hungría y Polonia, especialmente su política frente a la emigración. Hasta hace bien poco, cierta izquierda mostraba simpatías con Venezuela o prefería mirar para otro lado. Y el estilo autoritario de Putin tiene adeptos por igual en la derecha, por su nacionalismo y firmeza, y en la izquierda, que no pierde el instinto de mostrar afecto para quienquiera que se oponga a Estados Unidos y a la Europa liberal.
¿Es reversible esta tendencia? ¿Caminamos hacia el precipicio del totalitarismo o vivimos turbulencias a las que la democracia será capaz de sobreponerse? Quizá sea conveniente anotar que la crisis de la democracia liberal no tiene por qué desembocar en un sistema plenamente totalitario o antidemocrático. Lo que la realidad nos va mostrando apunta más bien al surgimiento de modelos no liberales y semidemocráticos bajo la formalidad de una democracia con elecciones periódicas. Asistimos, más que a un drástico cambio de sistema, a la degradación paulatina de la democracia, lo que no solo puede limitar nuestra libertad sino perjudicar gravemente nuestra convivencia.
El nacionalismo radical catalán ha hecho retroceder al conjunto del país y dañado su imagen internacional
Evitar esa degradación es una responsabilidad de todos. En una democracia los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Uno de los primeros es el de exigir a los gobernantes responsabilidades por el uso del poder. Entre las últimas está la de respetar las ideas que no se comparten, especialmente las que no se comparten, y respetarlas significa no responder a ellas con insultos y descalificaciones. “Democracia”, recuerda Berman, “no es meramente un sistema político que elige a sus líderes de una forma particular, es también un sistema político cuyos gobernantes y ciudadanos actúan de una forma particular. Las democracias difieren de las dictaduras no solo en la forma en que eligen a sus líderes, sino en la forma en que tratan a sus ciudadanos y en que sus ciudadanos se tratan entre ellos”.
Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo un sistema democrático, pero su democracia se degrada cuando su presidente ataca la libertad de prensa o hace mofa de sus rivales políticos. Nada ha degradado más la democracia en España que el surgimiento de un nacionalismo radical en Cataluña que, como en el caso de Trump, otro nacionalista, ha menoscabado el valor de la verdad, ha ignorado la función crítica de los medios de comunicación, ha dividido a la sociedad, ha menospreciado a sus adversarios, ha señalado enemigos externos y se ha burlado de la justicia y de las leyes. El presidente de esa comunidad autónoma española decía recientemente que la voluntad de “la gente” está por encima de las leyes. “Un fascista dice la gente y quiere decir alguna gente, la que a él le conviene en ese momento”, recuerda Timothy Snyder en su último libro, The Road to Unfreedom.
En el caso español, además, el nacionalismo radical catalán ha hecho retroceder al conjunto del país, ha dañado gravemente su imagen internacional, ha estresado al límite el sistema, ha hundido al Partido Popular, ha dividido —y quizá también hundido— al Partido Socialista y, como último y gran logro, ha resucitado al nacionalismo radical español que había sido derrotado hace 40 años por una sociedad, por fin, integradora, moderada, reformista y moderna. No se defiende la democracia blanqueando a ninguno de estos nacionalismos con acuerdos políticos, sino desvelando su verdadera naturaleza e impidiendo sus propósitos.
En cada país el retroceso democrático adquiere rostros distintos, por lo general, acorde con su tradición y su historia. La de España ha flaqueado siempre por el lado de las divisiones territoriales. También por el de un concepto monopolizador del poder en la derecha y el de una gran confusión en la izquierda sobre la creación de un proyecto nacional. Ahí están los puntos débiles de la democracia española y ahí es donde surgen nuestros Brexits.
En contra de lo que podría pensarse hasta hace poco, no se ha quedado España al margen del proceso casi universal de degradación democrática. Simplemente ha llevado otro ritmo, ha sido diferente. Algunos han querido pensar que solo ahora, con la aparición de un partido de extrema derecha xenófobo en el ámbito del nacionalismo español, España se suma a la plaga de esta década. Pero lo cierto es que el contagio llegó mucho antes. Es en el campo del nacionalismo catalán donde se produjo el terremoto que ha llevado a nuestra democracia a la peor crisis de su historia. Todo lo demás y lo que quede por venir es consecuencia de ese desastre.